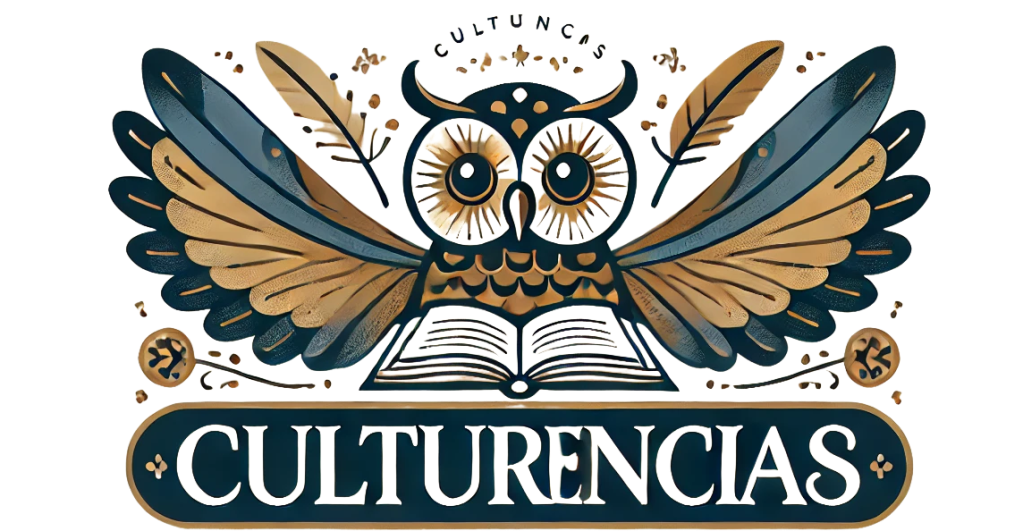
Espacio de divulgación y reflexión en humanidades que reúne aportes diversos en torno al lenguaje, la literatura, la cultura y el pensamiento contemporáneo.

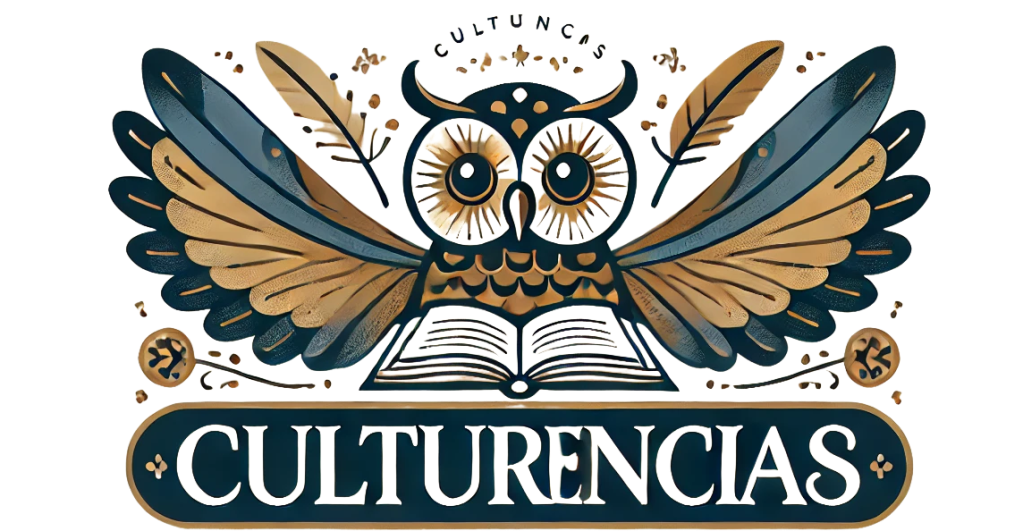
Espacio de divulgación y reflexión en humanidades que reúne aportes diversos en torno al lenguaje, la literatura, la cultura y el pensamiento contemporáneo.
